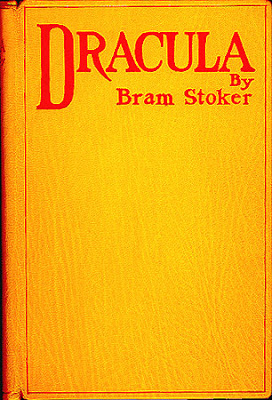Erigido en sí mismo como juez y víctima, condenado a vivir
en la trémula consideración que procede de hacer de la paradoja su única
esperanza, (pues solo en la contradicción encuentra a menudo el condenado a
muerte la fuerza para seguir resistiendo); es como el Hombre Moderno concibe su pérfida en tanto que la misma encierra en sí todos los males,
los cuales no le son desconocidos, pues solo a él pueden serle atribuidas las
manifestaciones destinadas a su creación.
Vida, males, procederes… Matices a lo sumo de un hacer, que requiere
para funcionar de un exceso de ego, pues está llamado a ser considerado como forma de vida; cuando en realidad de
poco más que de supervivencia habría de ser tratada toda consideración
destinada a gozar del respeto de propios y extraños, llamada a ser respetada
por los que fueron, y a lo sumo escuchada por los que están destinados a venir.
Se somete pues una vez más el Hombre Moderno a la incipiente
condena que a modo de penitencia se inflinge a sí mismo cada vez que ya sea por
medio de la moral, o por esa perversión que ha resultado ser la ética, asume de
buen grado la renuncia a su gran poder
(ese del que no se atreve a hablar, y que de hacerlo le llevará a comparecer
ante el tribunal que, conformado por iguales solo tiene poder en la medida en
que éste le ha sido atribuido); y se olvida ya incluso de llorar la pérdida de
lo que una vez fue el verdadero poder. Poder para vivir en plenitud, poder para
decidir sobre la vida y la muerte, poder para vivir sin necesidad de tener que
buscar fuera las causas a todas esas potencialidades que, de llegar a
realizarse, lo convertirían sin duda en un verdadero dios.
Pero todo eso se perdió. Es más, no llegó tan siquiera a
realizarse. Y si no llegó a realizarse fue porque el obrar de ciertas
estructuras hoy todavía más activas de lo que estamos dispuestos a aceptar,
conspiraron para que el mero hecho de
llegar a pensarlo se tornara en algo mezquino y miserable. Pero: ¿Merece en
realidad algo que solo está construido de ideas (la misma materia de la que
están hechos los sueños), ser tratado de mezquino y miserable? Se ve que sí,
pues tales pensamientos no solo fueron condenados al olvido, sino que fueron
además enterrados bajo el infinito peso de la lápida que es el pecado, con el fin de que nunca más fueran
vueltos en luz.
Pero todo lo que puede ser pensado es digno ya solo por ello
de la segunda oportunidad en la que se convierte el hecho de ser concebido. Es el pensamiento lo propio del Hombre
(Aristóteles); Y el medio propio del
pensamiento son las ideas. Es por eso que tales ideas, lejos de
desaparecer, se mitificaron, crecieron, se adaptaron, esperando tan solo su
oportunidad. Una oportunidad que habría de surgir cuando la frustración derivada
de la insatisfacción del Hombre respecto de la realidad que le es propia, lo
condujera en pos de una realidad capaz de satisfacer todas esas necesidades que
por proceder de los rincones más oscuros y truculentos del hombre, tornan los
sueños en pesadillas, y descubren al hombre en su verdadero poder.
Por eso, y solo por eso, es DRÁCULA una obra concebida en el
infinito del tiempo, que solo puede ver la luz en la conspiración que el tiempo
juega hasta dar lugar al instante que se torna real hace justo hoy ciento
veinte años.
No es Drácula, de
STOKER, una obra al uso. No lo es por su naturaleza objetiva (a la que
podríamos aproximarnos en términos objetivos pues la obra da para eso y para
más), ni lo es por supuesto en término alegóricos, pues en la misma se dan cita
esos recónditos elementos (llamados a materializar las más oscuras pasiones del
Hombre), que solo en el universo del sueño tienen cabida (el sueño, a saber el
último refugio que le queda al Hombre para seguir ejerciendo de tal).
Por ello, la obra no puede ni debe ser escrita en cualquier
momento, pero sí puede serlo por cualquier pluma. Bastará con que ésta renuncie
a su autonomía, y se entregue de manera voluntaria a esa fuerza recóndita que
con forma de impulso, de instinto si se prefiere, estará llamada a alumbrar un relato que es mucho más que
un relato.
Si el proceso les suena, es porque como nos ocurre a la
mayoría, no solo hemos leído Drácula, sino que en el fondo hemos sido
cautivados por esa extraña reverencia que todo hombre tributa al poder, ya sea
cuando se postula como ejecutor del mismo (lo propio de los llamados a ejercer
el poder), o cuando se posiciona en el lado de los débiles (el espacio propio
de los llamados a sucumbir).
Se reconoce además la referencia al protocolo que en todo
momento dota de coherencia a la obra, y que se observa en el proceder llamado a
guiar las relaciones que se dan entre los personajes. Relaciones en las que se
reconocen no ya los procederes propios de una época (el siglo XIX), que sí más
bien las neurosis propias de una sociedad que incapaz de dar rienda suelta a
sus pulsiones, se muestra igualmente incapaz de inhibirlas de manera
satisfactoria.
Porque en el fondo, además de muchas otras cosas, de eso
trata Drácula. De la eterna insatisfacción propia de la sed nunca satisfecha.
Del dolor de reconocer la frustración en el instante justo en el que el
reconocimiento de lo deseado quiebra nuestro espíritu ante la paradoja de
reconocer la imposibilidad de verlo satisfecho. En una palabra, de la desgracia
que supone saber que nuestra condición de hombres ha de revelarnos la
existencia de licores reservados a los dioses. Licores a los que el Hombre
tiene acceso tan solo a título de camarero
pues los dioses son tan cínicos, que obligan a los hombres a servirlos
(como si de una gran fiesta se tratara).
Pero siempre habrá, porque ya los hubo, hombres que no se
resignan a vivir viendo esos licores pasar. Hombres que como Prometeo, se
subleven no ya solo contra la condición de los dioses, sino a la sazón contra
su propia condición de hombres (en la que no lo olvidemos inexorablemente va
implícita la condición de esclavos), enfrentando a los hombres con su propia
imagen, imagen que se construye a partir de la noción de aquello a lo que
renunciaron.
Renuncia, el elemento llamado a aportar consistencia a esa
gran mentira que bajo la pátina iridiscente de la construcción cultural ha llamado al hombre una y otra vez a
renunciar a todo aquello que le es propio, aportándole siempre los aditamentos
destinados a convertir esa mentira bien urdida, en la que a la postre será la
única realidad).
Realidad, correlato, en última instancia la traducción
efímera en tanto que debe toda su consistencia a la instantaneidad procedente
de lo que es actual, y que está llamada a desmoronarse ante el peso cuasi
infinito de una estructura mucho más sólida toda vez que construida a base de
milenios de tradición. Una tradición en la que consideraciones como eterno retorno, poder, superación y búsqueda
de la satisfacción de la felicidad conforman un escenario en el que no solo
reconocemos una época, sino incluso a algunos de sus protagonistas.
Porque si bien Drácula de Bram STOKER ve la luz como relato
hace ahora justo 120 años, uno de los principales motivos por los que tantos
años después sigue levantando pasiones estriba precisamente en lo eterno y casi
elemental de las realidades humanas que tras las metáforas emergen.
Así como el diván sirve para que el terapeuta se introduzca
en lo más profundo de la mente del paciente hurgando en sus sueños, con la
esperanza de alumbrar al verdadero
hombre que se encuentra agobiado por la represión; es como la obre se erige en
resultado de una superación del trauma que la cultura inflinge a un hombre que
para seguir viviendo, tiene que alienarse viviendo una vida que no le es
propia, toda vez que en su vivencia no se reconoce.
Por eso, porque no se reconoce, el Hombre se subleva. Y
Drácula es el resultado de una sublevación que lleva siglos pergeñándose, pues
si bien STOKER escribe su obra en Irlanda, lo hará a través de la
interpretación de cientos de relatos llamados a poblar el folklore y la
tradición que desde la Edad
Media han copado la noción de pasado global de toda Europa.
Porque pocas cosas unen más que los miedos. O por ser más exactos, es una
realidad histórica y cultural demostrada la que pasa por constatar en qué
medida ciertos miedos o sus versiones son reconocibles a lo largo y ancho de
todo el mundo, repitiéndose a lo largo de las infinitas eras del tiempo.
Son por ello los miedos que se describen en Drácula los
miedos de una sociedad, los miedos de una época. Pero son los miedos
frustraciones, elemento tóxico llamado a incendiar el alma hasta hacer sucumbir
al hombre; o en el peor de los casos fuego llamado a incendiar la mecha destinada
a provocar la explosión que haga saltar por los aires el escenario baldío
erigido para contener la enésima representación destinada a ocupar la noción de
los destinados a no tener nada, y por supuesto menos que nada noción de lo que
está llamado a conformar su realidad.
Es por eso que Drácula fue
escrito en el momento adecuado, un momento por otro lado reconocible hoy,
pues no en vano nunca como ahora es tan reconocible el proceso por el que unos
le chupan la sangre a otros, que lejos de sublevarse se entregan casi
agradecidos.
Luis Jonás VEGAS VELASCO,